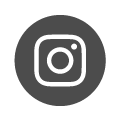Quince años de amor

“¡Quince años de amor! ¡Me debías quince años de amor!” Se lo gritaba a ella y a todo aquél que quisiera escucharle. Le habían arrebatado ya de las manos el cuchillo, la sangre aún no. Tampoco habían cerrado aún los párpados de ella, que quedaron abiertos como echando esas cuentas macabras de amor.
Es una historia que me han prestado y que estoy decidida a no devolver, la quiero destruir en mis manos, en mi cabeza y en mi pecho. No ocultarla, no, destruirla, quiero acabar con ella. Quizá contarla y, de ese modo, dejar que se consuma en el aire.
Aquel hombre hablaba de algo siniestro, nunca de amor, pero ella no llegó a saberlo, no le dio tiempo a echar las cuentas. Su nombre era Marina, el de él ninguno. La madre, el padre, los cinco hermanos de Marina tampoco sabían que aquellas quince lúgubres razones no eran amor. Vecinos y vecinas esperaban, quizá, el resultado de las cuentas que Marina jamás acabaría de deducir. “¡Pobre!”, se lamentaban; “¡Pobre!”, respondían; “¡Quince años de amor!”, clamaban; “¡Quince!”, reiteraban; “¡Qué disparate!” “¡Qué locura!”. “¡Locura de amor!” “La quería tanto que se volvió loco”… No se sabe si alguien le cerró los ojos a Marina o un último segundo antes de perder el sentido del oído, recibió, con esas palabras, una puñalada más y los cerró ella misma. El caso es que sus ojos se cerraron para siempre.
Y en el cementerio los llantos iban para ella, y también para él, y por esa deuda impagada aún, según unos, y por la pérdida para unos y para otros, y por… lágrimas también por la incomprensión del hermano menor de Marina, aún niño, aún contaba las quince deudas con sus deditos y tampoco le salía la cuenta, y su madre, también de Marina, tambaleándose en el aturdimiento, cogía la manita del niño, y él entonces tenía que volver a comenzar la cuenta de las quince deudas. Y así, una y otra vez.
Ya de adulto, el niño, ya hombre, volvió acordarse de Marina. Fue ese día en el que se dio cuenta de que quería a una mujer hasta la locura. Ahora sí podría salirle el cálculo: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… y siete. Levantó la mano armada con aquella maza y la descargó sobre esa mujer que le había vuelto loco. “¡Siete años de amor! ¡Me debías siete años de amor!”.
No, jamás devolveré esta historia a quien me la ha prestado. Con esto quiero que nuestras conciencias la desintegren. En mi conciencia ha aparecido Marina, ahora sí, con los ojos abiertos de espanto gritando qué hemos hecho, qué hemos hecho con esta nueva mujer asesinada, qué hemos hecho con aquel niño al que nunca debían haberle salido las cuentas y por qué hemos permitido que le salgan. “Sociedad aletargada y vacua; ignorante y permisiva con la depravación”, llora Marina en mi conciencia, y lo hace con una rabia infinita. La veo pellizcarse y arañarse la cara y arrancarse cabellos a puñados, y no es para saber si está viva o no, es para pedir que otras sí lo estén. Me lo dice entre hipidos que quedan retumbando en mi conciencia. Ahora… ¡silencio! ¡callad!… ahora la escucho llamar… llamar a Teresa, a Gisela, a Sandra, a Laura, a Fuensanta, a Concepción, a Isabel, a Gemma, a Rachida, a Ancuta Ileana, a Divina, a… a la mujer de El Ventrell, que aún no sabe su nombre, y quizá nunca lo sepa… Las llama a todas y deciden hacer un “pacto de conciencia”, de modo que acuerdan que unas y otras se irán repartiendo nuestras conciencias para ocuparlas, para permanecer ahí hasta que seamos permeables al dolor, a la sensibilidad, a la justicia.
Sigamos sus pasos. Cerremos de una vez por todas un pacto entre los que aún tenemos voz más allá de nuestras conciencias, un Pacto de Estado contra la violencia machista, como hace poco ha reclamado nuestro presidente Guillermo Fernández Vara. Sin una unión, nuestras conciencias van a caminar solas, triste, sí, tremendamente tristes, y sin fuerza. Vayamos a ese pacto para que nunca más nadie tenga que pagar una falsa y siniestra deuda. El amor jamás se deja a deber.
(Publicado en el Diario Hoy, miércoles 25 de noviembre de 2015. Se adjunta enlace)